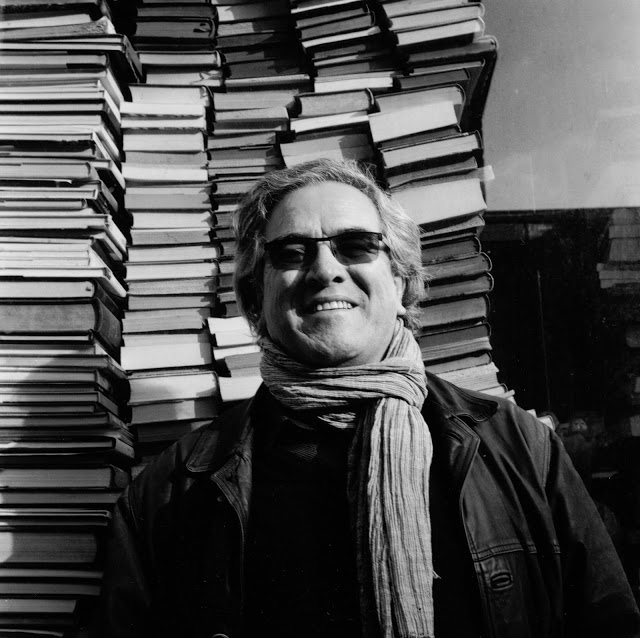El Museo de la
vida romántica de París está situado en pleno barrio Pigalle, a unas cuadras
del turístico Moulin Rouge, cuyas aspas luminosas giran lentamente en la
oscuridad de la noche otoñal anticipada a las cinco de la tarde, cuando los
vecinos acuden a las escuelas por sus hijos, a las panaderías por sus baguettes
o al gimnasio donde tratarán de relajarse después de la jornada laboral y los
ajetreos del metro.
En un rincón
de la calle Chaptal los visitantes salen y entran por la calzada empedrada que
da a la casa de la prolífica escritora George Sand (1804-1876), donde según cuenta
la leyenda vivió sus amores con Chopin, y lugar donde los curiosos pueden
sentirse a mediados del siglo XIX, palpar el piano, tocar los muebles, correr
las cortinas y acariciar jarras, platos y las paredes empapeladas de la iluminada
casona salida de un cuento de Poe traducido por Baudelaire.
La calle Jean
Baptiste Pigalle baja desde el Moulin Rouge como el eje central de este barrio decimonónico
emergente surgido en tiempos de Charles Baudelaire (1821-1867), donde los
nuevos colonizaban las calles empinadas de la montaña de Montmartre, lejos de
Saint Germain des Prés y otros lugares del lado izquierdo de la ciudad.
En pocos años todas
las flores del mal de la época, artistas, modelos, músicos, pintores,
prostitutas, proxenetas, escritores, borrachines, libertinos, aprendices de
fotógrafos, periodistas, caricaturistas y todo tipo de avechuchos nocturnos de
lupanar, alcohólicos, tuberculosos y sifilíticos, se adueñaron de esta zona tan
bien descrita en los carteles de Toulouse Lautrec (1864-1901) o en los cuadros
de Utrillo y Suzanne Valandon, entre otros muchos dibujantes y creadores de imágenes
de la época.
Por aquí venia
el joven Baudelaire, el emblema de esas generaciones que aun creían en el arte
como un destino por el que ofrecían sus vidas de héroes y por el cual morían
miserables, locos e ignorados en el intento. Esgrimiendo su escuálida
apariencia de lector joven en un retrato pintado por Courbet (1819-1877),
vestido con su redingota o su abrigo negro, anudado el moño de su corbatín de
seda, mostrando el bastón o los guantes que captaban las cámaras de sus amigos
fotógrafos, el genio de Las flores del mal deambulaba con su mujer mulata
mientras el padrastro Aupick y su madre sufrían hasta lo indecible por las
calaveradas del rebelde muchacho, obligados a pagar siempre sus múltiples
facturas.
Ahora él ha vuelto
al barrio, esta vez a través de una exposición El ojo de Baudelaire dedicada a su relación con el
periodismo, las artes plásticas, la fotografía y la caricatura. A las seis de
la tarde de este día otoñal de 2016, Baudelaire ha regresado entre el
crepúsculo y se esconde detrás de los árboles y las rejas que llevan a la casa
de George Sand, camina por las calles o espera a la entrada de los cabarets
mirado esta vida extraña, luminosa del siglo XXI.
La noche era
larga en Pigalle, zona de tolerancia que hoy ya no es la sombra de lo que fue y
ha sido destruida poco a poco por la privatización en linea de los encuentros
tarifados y el éxodo hacia otros lugares de las últimas profesionales de la
noche. Baudelaire se mostraría extrañado y exclamaría furioso contra este
desastre alzando su bastón de puño de marfil.
Por estas
calles del sonoro Pigalle todas las glorias de la farándula literaria y artística
del siglo XIX y la mitad del XX ---desde Baudelaire hasta André Breton, que
vivio por aquí--- agotaron su juventud en cabarets, teatros y bares musicales
donde cantaba Aristide Bruant (1851-1925) y amanecían borrachos de absenta,
opio, cocaína, morfina y hachís.
Uno tras otro
han desaparecido en las últimas décadas sórdidos sitios de bailarinas, sex
shops, hoteles de mala muerte, bares tenebrosos como el Noctambules, donde
cantaba hasta hace un lustro la leyenda Pierre Carré, para ser restaurados o
reemplazados directamente por Mc Donalds, Starbucks, cafés con wifi, boutiques,
expendios de jugos naturistas, restaurantes y comercios de ropa y comida, al
mismo tiempo que una nueva generación de habitantes adquieren o alquilan
apartamentos y convierten el lugar en una zona pulcra que solo vive de sus
glorias pasadas y en la mente ingenua de ciertos turistas despistados.
En el Museo de
la vida romántica la exposición dedicada a Baudelaire está apeñuscada a la
entrada de la casona de Georges Sand en tres salas oscuras y estrechas de
paredes tapizadas de tela verde y rojo estampadas de flores de lis como en el
siglo XIX y comunicadas por peligrosas escaleras de donde se despeñan con
cierta frecuencia cegatonas y cegatones académicos jubilados, cascarrabias amantes
de la literatura que tosen y moquean bajo el imperio de la gripe otoñal.
En la primera
sala vemos todas las fotografías y los daguerrotipos que le tomaron sus amigos Etienne
Carjat (1828-1906) y Félix Nadar (1820-1910), así como los retratos, esculturas
o caricaturas con su imagen. En una pequeña sala porno custodiada por dos
robustas funcionarias con aires de gigantescos perros bulldog se muestran
imágenes eróticas prohibidas, entre ellas la preferida de Baudelaire, una ninfa
solitaria y orgásmica, o escenas de coitos en casas de citas.
En otra sala
subterránea vemos las cartas escritas a su madre y apoderados desde Bruselas, a
donde huyó por las deudas, escritas con una caligrafía impecable e inteligente
y en la tercera, luego de subir unas estrechas escaleras de caracol, palpamos
casi los manuscritos de sus más famosos poemas y las primeras ediciones de sus
libros, muchos de las cuales fueron publicados con carácter póstumo. Y al final
vemos cuadros de su admirado Delacroix (1798-1863) y otras obras amadas que le
dieron renombre como crítico de arte y visitante asiduo de galerías y salones
anuales pictóricos.
Ha terminado
la visita y salimos a la calles animadas del viejo Pigalle como si estuviéramos
en tiempos del poeta. Y lo imaginamos internándose por alguno de los portalones
o deambulando ebrio por las pequenas callejuelas del vicio. Baudelaire volvió a
Pigalle este otoño. En el aire se siente su presencia como un pequeño ciclón de
palabras.
---
* Publicado en Expresiones. Excélsior. México D. F. 4 de diciembre de 2016.