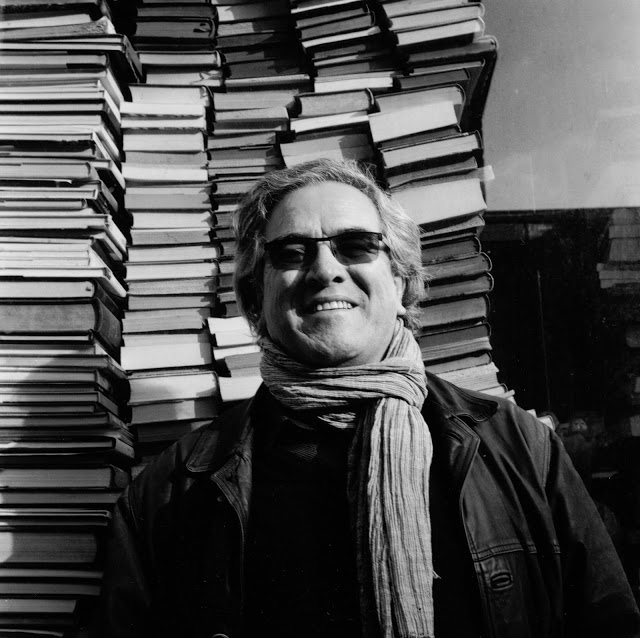Por Eduardo García Aguilar
Con escaleras mecánicas en medio de la
enorme ciudad artificial, un palacio de la Electricidad impresionante iluminado
por la noche en la explanada de la Torre Eiffel, la Exposición Universal de
1900, que inauguró el siglo XX, fue una fiesta de modernidad pocas veces
igualada, con sus 50 millones de visitantes y la reproducción de los palacios de
las naciones en la ribera del río Sena, que veía fluir embarcaciones repletas de
turistas y curiosos, inmersos en un mundo de fantasía futurista bien captada por
las cámaras cinematográficas de los hermanos Lumière.
Cada país
visitante tuvo su gran construcción efímera y los cuadros, objetos, muebles,
filmes y fotos que nos quedan de la época nos muestran una ciudad imaginaria,
enérgica, llena de sorpresas y misterios, una metrópoli de arte, pensamiento,
vicio, fiesta y moda que ahora visitamos los contemporáneos nostágicos del siglo
XXI gracias al trabajo de los curadores de la exposición que en su honor y
memoria se realizó hasta este domingo 17 de agosto en el Petit Palais, pequeño
palacio de estilo Art Nouveau que albergó para la ocasión una muestra de las
expresiones artísticas en boga: Rodin, Monet, Cézanne, Zuloaga y muchos más.
Un siglo después ese derroche de poder metropolitano se vive en todo el
mundo: en los rascacielos de Shangái y Hong Kong que muestran la reemergencia de
China como una de las potencias mundiales decisivas; en los Emiratos Árabes
Unidos y Catar, donde los jeques hinchados de dinero por la inmensa riqueza del
petróleo, reproducen delirantes imitaciones de Nueva York en los desiertos
castigados por la canícula flamígera de Oriente Medio; en las ciudades
latinoamericanas como Bogotá, Sao Paulo, Río de Janeiro y México City, con sus
periféricos aéreos bajo el esmog y la pobreza asfixiantes; en urbes ruidosas
como Singapur, Calcutta, Bombay, y otras tantas de África, donde aquellos
experimentos de la Exposición Universal de 1900 se ven con la nostalgia con que
observamos los experimentos cinematográficos de los hermanos Lumière y Meliès.
Aquella época fue dominada por la vida vibrante patente en los los
afiches de Toulouse Lautrec: el reino de los grandes burdeles de lujo y la
fiesta permanente en Pigalle, el tiempo de Proust y Mallarmé y de las ideas
socialistas de Jean Jaurès, todo ello signado por la vertiginosa apertura de
costumbres y de vida que celebrara el nuevo siglo con la emancipación de la
mujer y el desborde alucinógeno de los vicios y el derroche de la gastromía, el
licor, la moda, el teatro, la danza y el sexo y el deseo desbordado en la voz de
la cantante Mistinguett.
La gran moda bajó de las alturas crepusculares
de las vanidosas condesas y marquesas proustianas o de las millonarias
americanas, rusas o londinenses, a la masiva utilización por las jóvenes
trabajadores que lucían como ellas y llevaban el nombre de "midinettes", porque
almorzaban fuera de casa en medio de la urbe, entregadas a las aventuras
amorosas que estallaban desde los escenarios con el reino de las famosas
cocottes Cléo de Merode, Liane de Pougy, Sarah Bernhard o la Bella Otero.
Muchachas ellas que trabajaban y ganaban para darse esos pequeños lujos,
visitando las modistas, comprando un sombrero o un traje, unos botines o una
cartera o una joya de moda con las que impresionaban al amante que un día tal
vez las mantendrá, las vestirá como reinas y les pondrá casa a cambio de sus
efímeros encantos.
Todo eso era real entonces, vivo, lejos de la gran
escenografía, la gran maquetta grotesca y tamaño natural para 70 millones de
turistas en que se ha convertido la para muchos la más bella ciudad del mundo en
estas primeras décadas del siglo XXI. Una ciudad que en julio y agosto se vacía
de su habitantes para dar paso a la muchedumbre proveniente de todos los países
emergentes. Miles de chinos, japoneses, paquistaníes, brasileños, mexicanos,
estadounidenses, rusos, africanos que recorren la vacía urbe y la captan con sus
cámaras y sus flashes luminosos o dejan como los enamorados un candado amarrado
para siempre con sus nombres en el Pont des Arts, casi hundido ya por el
multitudinario peso del absurdo rito metálico del amor.
París era
entonces sin duda la capital del mundo, aunque ya emergían más allá del canal de
la Mancha, Londres, y al otro lado del Atlántico, Nueva York antes de los
rascacielos. En pleno auge de la República, lejos ya las monarquías muertas con
el Segundo Imperio de Luis Napoleón Bonaparte, radiante de arquitectura y
urbanismo después de las transformaciones debidas al barón Haussman, pletórica
de comercio, tecnología, moda, vicio, burdeles, la ciudad recibió al mundo con
su mejores galas sumida en su hedonista autosatisfacción.
Para el efecto,
se construyeron el Pequeño y el Gran Palacio, frente a frente, joyas que hoy
todavía irradian energía, intactas, como si hubiesen sido erigidas ayer, con sus
estructuras de hierro y sus abundantes claraboyas vítreas que dejaban pasar la
luz y jugaban con el cielo nublado o azul visitado por los globos aerostáticos y
los primeros aviones. Más allá estaba y está el lujoso puente Alejandro III,
construido hacía poco en honor del Zar y la amistad con los rusos, un puente que
hoy es bruñido como una joya con sus figuras aladas áureas que brillan ahora
como ayer y daba paso entre luces sobre el río hacia los grandes espacios de la
explanada del Hotel Nacional de los Inválidos, enorme edificio hospitalario
construido mucho tiempo atrás para los heridos y mutilados de las guerras por el
rey Luis XIV, donde se encuentra la tumba de Napoleón. Allí también había
sorpresas para los visitantes alucinados.
Todas las hectáreas entre la
Torre Eiffel y Los Inválidos y de ahí a Concordia y Campos Elíseos se llenaron
de vida mundial, agitación, electricidad y fiebre en ese 1900, sin saber que una
década después la primera gran guerra europea hundiría esos sueños y traería
años de sangre y dolor infinitos que devastaron generaciones. Pero de las
cenizas de este ondeante y vegetal Art Nouveau, surgirían los años locos de
entreguerras y su Art Déco, que a su vez con fiesta y delirio presagiarían otra
guerra no menos atroz de donde emergería este mundo contemporáneo de guerras
frías ignorante aun de cuando volverá a chocarse con la hecatombe.