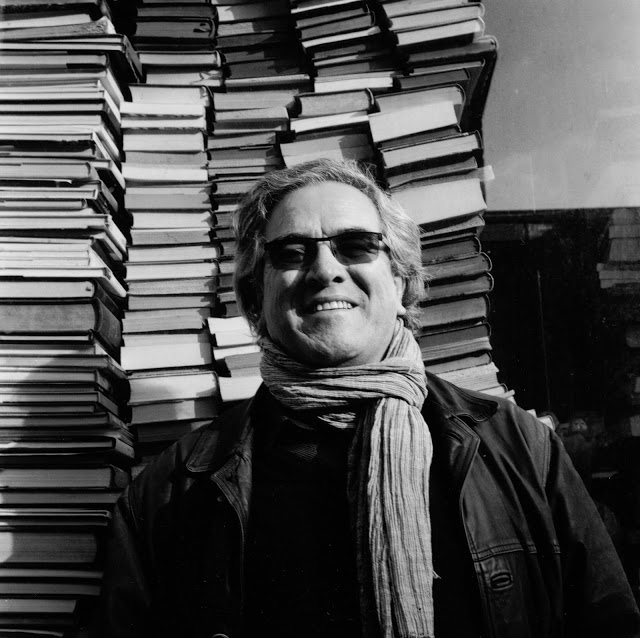Por Eduardo García Aguilar
La lluvia caía sobre Bogotá esa tarde y, como no había sacado paraguas, me escampé en la librería Lerner de la Avenida Jiménez. Era una de esas tardes agobiantes llenas de bruma y frío y pantano y el agua se me entraba por las suelas de los zapatos. Me puse a mirar libros y en la estantería de literatura colombiana encontré un ensayo de una de mis más queridas amigas de adolescencia, Patty Coba, editado hacía cinco años por una Universidad y que versaba sobre Vargas Vila y la mujer fatal. No podía explicarme cómo no había tenido noticia de la existencia de ese libro, pese a estar desde lejos tan bien informado de las novedades publicadas por los escritores de mi país.
Pero lo que más me inquietaba es que ella no se hubiera dignado hacérmelo llegar de alguna forma, lo que mostraba hasta qué punto el tiempo nos aleja de los viejos amigos. En la contraportada estaba su fotografía, donde se veía con mirada ágil, su atractivo rostro firme a sus 36 años, que debía haber cumplido el pasado abril. Estaba algo maquillada, muy moderna, con aires de muy próspera. ¿Qué sería de ella? ¿Estaría en Bogotá? ¿Con quien andaría ahora? ¿Estaría enamorada? ¿Se acordaría de mí? fueron algunas de esas preguntas tontas que me asaltaron mientras trataba de bajarme con cuidado de la escalera donde estaba montado, tratando de evitar que me cayera encima uno de los volúmenes que poblaban aquella estantería dedicada a la literatura colombiana. ¡Qué terrible!, pensé, ni siquiera sabía que había publicado un libro. Lo compré y en espera de que escampara me paré a mirar libros lujosos de paisajes colombianos, con la nostalgia de quien sabe que perdió para siempre a su país y es ya un extranjero sin remedio.
Hacía dos años no regresaba a Bogotá y me había instalado en una de las suites de Residencias Tequendama con mirada a los cerros, dispuesto a echar la casa por la ventana para vivir en cierta calma los días que pasara en Bogotá, tratando de ahuyentar el hastío, la depresión, la certeza de ya no tener nada o muy poco que ver con el país, mis padres enterrados al norte de Bogotá en los Jardines de la Paz, con los amigos cada vez más barrigones, canosos y entrados en razón o destruidos por la terrible decepción en que los sumía la crisis permanente del país. Colombia no estaba jodida como el Perú. No, lo que estaba era casi muerta y eso se veía en los ojos de mis mejores amigos, en la mansedumbre de los casados y llenos de hijos, atribulados por el trabajo, los impuestos o el desempleo, en la decrepitud de las mujeres y hombres de mi generación totalmente devastados, tal vez como yo mismo, por una larga lista de sucesos y aventuras absurdos. ¿Cómo podían sobrevivir en esta urbe infernal llena de trancones y miedo ambiente por todas partes?
La lluvia paró y entonces pude salir a caminar por la séptima, como cada vez que regresaba a Colombia. Allí, no lejos del Planetario Distrital, deambulaba el fantasmal muchacho de 18 años que fui, estudiante de sociología en la Universidad Nacional, fascinado por el cine, que asistía en grupo a ver las retrospectivas de Bergman, Antonioni o Truffaut. Más tarde había quedado de ir con unos amigos a un homenaje al recién suicidado poeta Raúl Gómez Jattin, quien se había convertido en uno de esos gurús de jovencitas incautas y desolados muchachos seguidos por crepusculares amantes de la literatura, y quien hacía poco se le había lanzado a un bus para que lo aplastara en la señorial Cartagena de Indias. Nada mejor para garantizar la posteridad en Colombia que cerrar su ciclo con un suicidio bien planeado como José Asunción Silva. Ahí estaba todo el mundo. Los escritores de moda, los directores de revistas, los poetas desconocidos, los funcionarios de la cultura local, los amargados, los alegres, los sabios.
Proyectaban en la pantalla cóncava un documental sobre la vida del poeta, sus caprichos de reyezuelo poético, la paciencia de sus admiradoras, sus desplantes de tirano loco y literario en la Colombia “de fin de milenio”, como sin duda dirían los redactores de contracarátulas. El documental terminó y, como en una película de Fellini se pasó a la rifa de un computador. Mi amiga Rosita Jaramillo, la organizadora del evento, tuvo la genial idea de aprovechar mi paso por Colombia para decir que yo iba a sacar la boleta ganadora, lo que me hizo sonrojar y ponerme embarazado cuando mucha gente me observó de inmediato aunque nunca hubiera escuchado mi nombre. Saqué el boleto, dieron el nombre, y resultó que la ganadora era la poetisa Bella Clara Ventura, quien acababa de llegar de Miami. Apareció entre el público y recibió el regalo, mientras me abordó la poetisa lustrabotas Alma de la Calle, muy molesta por no haber sido ella la afortunada.
La poeta emboladora, cuyo verdadero nombre es María Amparo Anaya Alarcón, me cayó muy bien. “Seguro ya estaba arreglada la rifa¨, me dijo en broma, a lo que le respondí que todo había sido obra del azar. Era una mujer diminuta, encantadora, auténtica, cuyo libro había sido publicado por la editorial de la oficina de cultura del Distrito. Brindamos un vino y empezamos a hablar mientras los escritores de moda eran rodeados de inmediato por su séquito de turno. La poetisa lustrabotas me mostró el libro, compré un ejemplar y pasé de corrillo en corrillo presentándola a mis amigos, extrañados de que los obligara a comprar ejemplares del modesto libro. En menos de diez minutos vendió 20 ejemplares gracias a mí, una fortuna sorpresiva para ella. Agradecida me dio un beso en la mejilla y me dijo, “a usted es al único aquí al que le voy a embolar los zapatos gratis” y se puso manos a la obra, mientras empezaba a ser rodeado por mujeres asombradas por mi pose ante mi nueva amiga la lustrabotas, yo en el esplendor de mi primera noche de regreso, forastero excitado por el viaje, con la fuerza de la novedad, de la extrañeza, de la emoción que se siente de todas formas cuando uno retorna tras los pasos perdidos.
La lustrabotas se quedó mucho tiempo limpiándome con la mayor profesionalidad los zapatos, como si fuera yo un príncipe elegido, y hacía todo lo posible para que cada uno de mis zapatos brillara como nunca zapato alguno brilló. Y entonces me sentí volar en una historia maravillosa donde la poesía se personificaba toda en esa poetisa lúcida que era la mejor de todos los poetas de esa noche en Colombia, aunque no hubiera ganado la computadora ni la incluyeran en las antologías. Alma de la Calle se había convertido en la princesa de un cuento de hadas y yo en el ceniciento que venía del hielo al país de mi infancia y tenía que irme rápido antes de que sonaran las campanadas de medianoche.