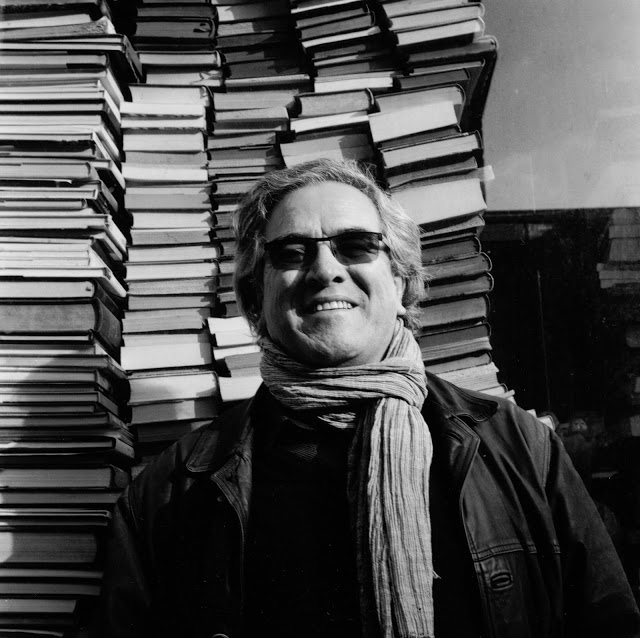LA MUSA DE LOS EXISTENCIALISTAS
Por Eduardo García Aguilar
Tiene 80 años y su cuerpo altivo y delgado, bajo la luz circular de los proyectores, se insinúa bajo la tela del largo vestido negro ceñido que lleva desde hace 60 años por los escenarios del mundo. Pero ahora, en este febrero del suave invierno del año 2007, Juliette Greco está en el centro del escenario del Teatro de Chatelet al lado de otra leyenda, el pianista Gerard Jouannest, quien compuso la música para cuarenta canciones de Jacques Brel.
El teatro está a reventar y la electricidad se siente en el ambiente del lugar donde danzaron Nijinski y el ballet ruso en 1909. Cuando se presenta la llamada musa de los existencialistas la gente acude pensando que tal vez será el último concierto del ícono. Se imaginan que de entre bambalinas saldrá una anciana encorvada y temblorosa y por el contrario aparece esbelta, con inconfundible energía y luego caminará erguida hacia el micrófono, toda de negro vestida, mientras el público aplaude a la más grande leyenda viva de la canción francesa. A ese mundo llegó ella incitada por Jean Paul-Sartre, quien le ayudó a escoger las primeras letras de poetas y le consiguió una cita con el pianista Joseph Kosma para que le enseñara a cantar.
Eran los tiempos de la posguerra y El Tabú y La Rosa Roja, entre otras tabernas del barrio latino, se habían convertido en lugares de fama mundial, pues allí los nuevos hedonistas paganos se reunían a delirar luego de la Segunda Guerra Mundial y el genocidio nazi, todavía frescos en su horror mortífero. Las revistas estadounidenses Life y Times y otras publicaciones del mundo saludaban la emergencia de esa generación existencialista francesa que se vestía de negro y hablaba de filosofía entre la humareda nicotínica de los bares. Maurice Merleau-Ponty, Boris Vian, Albert Camus, Simone de Beauvoir y Sartre, al lado de Raymond Queneau, Jean Cocteau, Jean Marais, Marcel Marceau, Jacques Prevert, François Mauriac, Marguerite Duras, se daban cita allí donde circulaba el vino, la poesía y el amor. La filosofía, la poesía y la cultura en general habían conquistado los bares y aunque la explosión mediática falseaba la esencia del movimiento, Sartre aceptó que la Greco fuera considerada por la prensa como la musa y emblema del existencialismo.
En una hoja del 25 de julio de 1950 escribió el autor de El Ser y la Nada que él, compositor y autor lírico, se comprometía a entregarle a Juliette una canción escrita de su puño y letra antes del 10 de agosto de ese año. Los amigos de los bares El Tabú y La Rosa Roja la convencieron de pasar de la actuación a la canción para animar las noches de fiesta en esos lugares convertidos en tremendos éxitos comerciales. La guerra quedó atrás y los jóvenes sobrevivientes de los campos de concentración y de la Resistencia contra el invasor alemán y sus colaboradores volvían a la vida y querían beber y divertirse.
Existir ya era un milagro suficiente. Eran existencialistas. Y con ellos renacieron la literatura, el cine y el teatro, florecieron de nuevo las editoriales confiscadas, así como los diarios y las universidades. La menuda y gótica Juliette Greco sedujo a todo el mundo y pronto fue invitada a hacer cine en algunas producciones de Hollywood, bajo la protección de su amante, el anciano y poderoso productor Darryl Zanuck. María Callas, Orson Welles, Cary Grant, Tyrone Power, Marlon Brando, Trevor Howard, John Huston, Ava Gardner y otras estrellas la admiraron o la desearon. Fue la rompecorazones de la época y rechazó muchas ofertas que la invitaban a trivializarse en la danza millonaria del éxito para seguir fiel a su mito de cantante intelectual, amiga de poetas y filósofos, selectiva en la elección de las letras de sus canciones. Siempre escogió la calidad frente al fácil éxito masivo. Un piano y un acordeón y su voz: con esos tres instrumentos pasó de un siglo al otro. Durante 20 años la acompañó el pianista Henri Patterson, a quien ella rinde homenaje en sus memorias y ahora lo hace el inseparable Jouannest, no menos legendario que ella y a quien el público del Teatro de Chatelet le lanza ramos de rosas.
Esta noche, casi seis décadas después de su salto a la celebridad, la gente aplaude una tras otra las interpretaciones de esta mujer cuyo cuerpo de anciana sexy es arropado por las expertas luces de técnicos especializados que la aman desde hace décadas. A veces para una canción de amor o de pasión sexual la luz roja inunda el escenario, luego para otra sobre la inminencia de la muerte, aparece una luz blanca helada que inunda todo y la deja ver a ella ya casi convertida en la calavera que canta desde el más allá. Para hacer más intenso el contraste, sin duda ha pedido que los reflectores cubran claramente su rostro delgado e insinúen las oquedades sombrías del cráneo y el movimiento ágil de sus alargados dedos esqueléticos, mientras la mano acaricia el traje negro que la cubre. Se suceden las canciones de Leo Ferré, George Brassens, Jacques Brel, Serge Gainsbourg, Jean Cocteau, Charles Aznavour y la del genio popular que compuso la canción anarquista El tiempo de las cerezas, un himno al amor que según ella sólo puede ser revolucionario porque, nos dice, el amor es revolucionario.
Ha terminado el concierto. Todos de pie la aplaudimos una y otra vez y ella sale de nuevo a inclinarse ante respetable que la celebra, hasta que al fin el telón cae. ¿Será la última vez que la vemos? La también llamada en los años cincuenta flor venenosa del barrio Saint Germain o liana negra del desvelo, ha cumplido una vez más al público con su gruesa voz intacta y en el escenario queda la energía de su rebelde carácter y el halo de su sensual elegancia filosófica. Y sólo tiene 80 años, en el filo intermitente del ser y la nada.
lunes, 16 de abril de 2007
Suscribirse a:
Entradas (Atom)