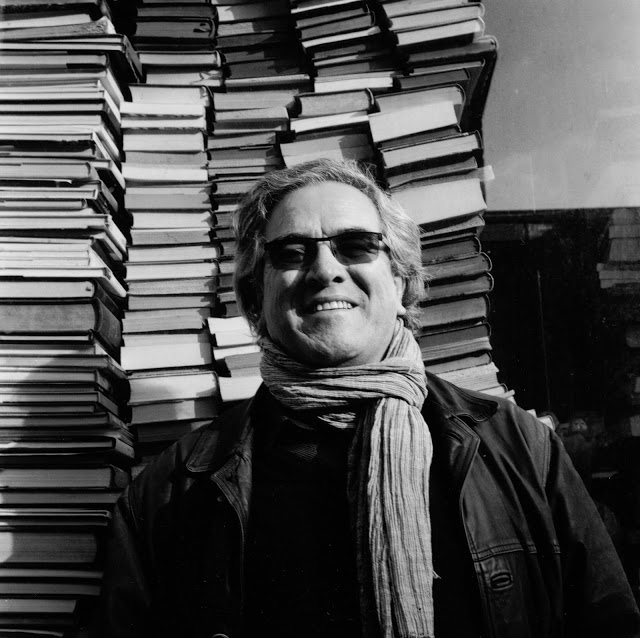Por Eduardo García AguilarUn día apareció ese viejo canoso, mueco y melenudo con el cuento de que iba a comprar unos colmillos de marfil labrados en forma de falo. Vestía como Voltaire, lucía una vieja peluca dieciochesca empolvada de anticuario, un saco largo verde inundado de adornos rojos, ribetes azules y botones dorados, zapatos de charol con hebilla, el todo aderezado con un bastón de adorno que en su puño traía un galgo irlandés.
Yo lo había visto antes rondando por ahí en las callejuelas del mercado de pulgas de Saint-Ouen. Y ella también lo había visto. Incluso el tipo se le había acercado para celebrarle el ombligo, que dejaba ver entre su blusa de algodón y los jeans desteñidos marca Lee Cooper. A mí, igual que al viejo verde parecido a Voltaire, me encantaba el vientre de mi negra Ifigenia y me parecía el verdadero centro de París, un centro del centro, un ombligo dentro del ombligo de la ciudad.
En los años de nuestro amor y nuestro odio, hace muchos años, en el siglo pasado, había un hueco enorme en el viejo vientre-ombligo de París donde vivíamos ella y yo en la rue Montorgueil. Allí reinó antes por más de un siglo el viejo mercado de Les Halles, pero en los años 70 las ratas huían hambrientas, las máquinas derruían sin compasión edificios de apartamentos viejos y pabellones comerciales. A mí no me importaba porque estaba enamorado y en el número 32 de esa calle era tan feliz e infeliz al mismo tiempo, que me daba lo mismo que tumbaran o no la torcida iglesia de Saint Eustache o los Pabellones Baltard del mercado viejo, escenario inolvidable de la novela de Émile Zola El Vientre de París.
Se oían golpes secos, permanentes y los muros caían cargados de historia, grasa, comercio, mugre, vida y pueblo. Eran ruidos terribles que nos despertaban muy temprano entre ajetreos de cargas y descargas de productos alimenticios, mientras sonaba la canción Paris s’eveille de Jacques Dutronc y en la radio FIP la locutora describía con su voz de invierno gris los avatares de la nieve y los asuntos de la circulación, antes de pasar a la saudade de Antonio Carlos Jobim, que decía: « el amor es la cosa más triste ».
Y así amanecía o atardecía pegado a mi mulata y me hundía en la diaria incertidumbre, por lo que surgía entre nosotros un amor y un odio tan grande como salía al mismo tiempo de esas obras gigantescas el olor de todos los siglos, pero en especial el del siglo XIX, que emanaba como un líquido de podedumbre de los muros untados de vida, sexo, mierda y muerte. Comenzaba a desaparecer la Francia ancestral, provinciana, popular, y surgía la modernidad a golpes. Y surgíamos nosotros en esa calle olorosa a frutas frescas, quesos, especias orientales, entre el tinglado de la pescadería rodante y la carnicería abierta de donde colgaban jabalíes, conejos, codornices, perdices, faisanes y plácidas cabezas de cerdo. Pero en medio de ese desastre éramos nosotros los que íbamos y veníamos, ella y yo, los desgarrados veinteañeros de novela rosa, los bellos y horribles extraños del vientre de París, cuyas fotos observo muchos lustros después en el álbum de los recuerdos, a comienzos del siglo XXI, cuando ya comienzo a estar viejo y perverso y neurótico y visito la tumba de ella, mi negra, en el Père Lachaise, situada no lejos de la de Jim Morrison, escuchando en mi walkman Riders on the stone.
--- ¡Ya acaban de tumbar el otro edificio! ¡Huele a polvo sucio, huele a mierda! --- gritaba ella mientras preparaba la omelette en la cocineta de la entrada, sólo cubierta por una larga camiseta blanca de algodón.
Sonaba Cat Stevens. Le encantaban Cat Stevens y Bob Dylan antes y después de hacer el amor.
---Y a propósito ---pregunté--- ¿qué te dijo el viejo de los colmillos de marfil? Ese que se parece a Voltaire. ¿Los va a comprar al fin?
--- Dice que sí, pero yo creo que no. Ese viejo quiere otra cosa. ¿Mami, qué será lo que quiere el negro? ---cantó ella con su acento costeño, mientras probaba un pedacito de su omelette.
Ella hacía un curso de diseño y trabajaba en un anticuario del Mercado de Pulgas de Clignancourt. Yo estudiaba filosofía en Vincennes y la acompañaba a las manifestaciones del Movimiento de Liberación Femenina y a las fiestas brasileñas de la Sala Wagram. El anticuario era una pantalla para otros negocios. Vendían objetos para sadomasoquistas y traficaban con colmillos de marfil y todo tipo de objetos arqueológicos robados. ¡Y quien sabe que más y con qué fines, como traficar cocaína escondida en figuras incas falsas de penes de barro!
Mi negra Ifigenia y yo estábamos haciendo la revolución. Yo con 20 años y ella con 22. Y veníamos desde la lejana Colombia. Ella tenía un lindo vientre que nos gustaba a mí y al viejo gángster parecido a Voltaire. Y entre la gente del mercado, había tipos que se parecían a Giacomo Casanova, a Voltaire, a Chateaubriand, a Danton, a Robespierre y a Carlos Marx, que babeaban todos al verla contonearse entre los colmillos de marfil y los penes incas prehispánicos.
El viejo, al que pusimos definitivamente como apodo Voltaire, vino a buscarla. Esperaba en el café de la esquina y le traía flores. Caminaban por la calle y la llevaba a tomar vino. No sé en qué pasos andara mi morena con ese hombre, un anciano para mí en ese tiempo, porque yo ahora tengo su edad y soy tan viejo verde como él. Y a lo mejor ahora soy yo el que se parece a Voltaire.
El viejo conocía muchas cosas, venía de regreso de todo, era un personaje lleno de vida y de viajes y prisiones, una especie de evadido de las mazmorras de Cayena, divertido, ágil, irreverente, terrible, egoísta, mujeriego, asesino y bebedor. Y al parecer tenía negocios en esa calle, que también era su calle, porque era vecino y le gustaba el tango y era el rey del dancing club Balajó, en la rue de Lappe, por Bastille.
En la rue Montorgueuil, que por fortuna sobrevivió, y ahora está renovada y convertida en un rincón típico de ese París comercial, se escuchaba entonces con mayor intensidad el ruido matutino de la carga y descarga de verduras, quesos, vino y carnes, al mismo tiempo que caían los muros y se dejaban ver las paredes empapeladas de cuartos y cocinas, o sentir el olor inconfundible de la calefacción de mazut y la humareda de las chimeneas. Yo atestigüé con ella ese cambio lleno de estupor, sin nostalgia, recién cumplidos mis veinte años. Y con mis veinte años tenía que aguantarme que el viejo deseara a la morena, a mi negra. Y al final no compraba los colmillos y ella no ganaba la comisión. Ese viejo era pura farsa.
Ahora, tanto tiempo después, cuando vuelvo por la rue Montorgueuil a escuchar los conciertos de órgano de Saint Eustache, me paro a ver esas extrañas estructuras modernas de metal y veo que la historia siguió y que del foro romano y de los decimonónicos pabellones de hierro se pasó a un extraño planeta atractivo que teje sus propios anales. Ahora el hueco está ahí, pero es un hoyo diferente. Y no están ni la negra Ifigenia ni el viejo verde que se creía Voltaire, porque la cosa terminó muy rápido y ya van a saberlo.
El viejo que se parecía a Voltaire acrecentó poco a poco su influencia sobre mi Ifigenia y prácticamente la cercó hasta el punto de hacerme imposible acercármele durante los días de trabajo, cuando en la tienda del mercado de pulgas se dedicaban a sus extraños tráficos. Sufría largas horas de espera, percibía lentamente en la madrugada sus pasos sobre la madera de las escaleras de la casa de la rue Montorgueil. Pero cuando ella llegaba al fin nos trenzábamos, nos arrunchábamos en el amor. Ifigenia tenía de súbito más y más plata y a veces, cuando llegaba temprano, me invitaba a salir y a acompañarla a comer en un restaurante por Saint Michel o Montparnasse y a tomar armagnac o cognac, y del mejor. Y tomábamos ácido y delirábamos en la extraña película de nuestro París.
Y de todo podía hablarle menos de sus negocios recientes con el vejete y otros malevos de Saint Ouen. Un día le encontré una pistola en su cartera y no quise decirle nada. Era una bella y pesada pistola con una imagen de Lucifer en la cacha. Muchas veces me dijo que sus padres, tíos y hermanos eran pistoleros y matones y que si huyó de Colombia con un viejo francés fue para dejar ese ambiente podrido de donde provenía. Escapó porque -- decía ella -- su papá la iba a mandar matar como ofrenda a los dioses africanos para que le saliera un negocio de contrabando en la Guajira, tal y como le iba a ocurrir a Ifigenia en tiempos de guerras helénicas. Bueno, tal vez eso no era cierto, pero eso decía, mentirosa como era, poniendo cara de tragedia griega.
Me contó historias horribles de violaciones y balaceras y arreglos de cuentas entre primos y hermanos y bandas rivales en la costa, en el barrio de donde provenía y de como ese profesor viejo de la Alianza Francesa de Cartagena la persiguió enamorado y baboso y finalmente se acostó con él en un motel y se dejó invitar a restaurantes finos de Cartagena. Lo aceptó para venir a Francia en ese año lejano de 1974, cuando se abría el boquete de Les Halles sobre las ruinas de los pabellones Baltard. Desde entonces aprendió a enredarse con viejos. No le molestaban los viejos, ni le olían feo, siempre y cuando fueran inteligentes y no muy gordos. Y viajó con el francés. En ese entonces era excepcional que una mulata caribeña pobre llegara así como así a vivir a París, donde sólo vivían colombianos ricos, artistas aventureros o estudiantes becados.
Yo la conocí poco después de llegar, en un asado que organizó un uruguayo con exiliados latinoamericanos que en ese entonces comenzaban a llegar en cantidades, perseguidos por las dictaduras militares. Ifigenia fue con el profesor de la Alianza Francesa. Se aburría mucho con él. Salimos al patio, charlamos horas junto al fuego y entre el olor de las carnes y el bullicio hubo algo entre nosotros de inmediato, algo sospresivo. Nos besamos atrás, mientras los otros conversaban sobre Pinochet o sobre Allende o sobre el subdesarrollo y mientras unos jóvenes cantaban la canción San Francisco de Maxime Le Forestier o tarareaban a Inti Illimani y Quilapayún. Ella quería separarse del tipo y como pretexto se quedó aquella noche aduciendo que necesitaba conectarse con latinoamericanos, recordar las raíces, hablar un poco conmigo de su ex país. El viejo se fue muy triste y esa noche tiramos ella y yo por primera vez, arriba, en el cuarto de los niños, entre juguetes y cunas vacías, pues los chicos estaban en colonia de vacaciones en Lacanau, o no sé dónde. El asunto fue muy vertiginoso y nos enamoramos de inmediato en una relación fusional, pues nuestros cuerpos embonaban perfectamente.
Los años que pasé con ella, mi Ifigenia, se fueron rápido, son años ya muy lejanos, pero siguen vivos como en las novelas góticas, pues traen el mórbido vaho de la muerte, que es sensual, excitante. Así como el poeta mexicano Amado Nervo hablaba de la « amada inmóvil », yo hablaría del « móvil fantasma » de Ifigenia que se cruza día a día en mi vida y pasa como sombra o aire o brisa tibia por las estancias de mi soledad.
Hace poco visité la tumba de Ifigenia en el cementerio Père Lachaise, en el aniversario de su muerte, y paseé por sus avenidas, de sorpresa en sorpresa. Todo fue tan rápido entonces, su muerte, su fin prematuro. Y ella ahora está ahí, entre tumbas de generales o soldados napoleónicos, de burgueses balzacianos y sabios y músicos olvidados. Una flor sobre la tumba de Rossini. Letras carcomidas, indescifrables, sobre las piedras vencidas, mausoleos rotos por las raíces de árboles. Los tétricos portalones de hierro oxidados y adentro hojas secas y polvo. Al fondo, el enorme templo de la cremación con sus chimeneas implacables. Calzadas que suben la montaña desde donde Rastignac desafió a París en la novela de Balzac. Jóvenes que tocan guitarra, beben cerveza y fuman marihuana sobre alguna tumba sin rastros de su antiguo inquilino. Al final de la visita, vi una joven pareja con un bebé en la carriola, recogida ante una tumba semiescondida, muy modesta. En silencio parecían recogerse bajo la llovizna ante un familiar recién muerto. Estaban ahí, muy ceremoniosos. Traté de no interrumpir su aparente intimidad y salí por la izquierda. Parecían Ifigenia y yo con el niño que no tuvimos, visitando la tumba de un familiar. Pero no, no era un familiar al que visitaba esa pareja joven: era la tumba de Jim Morrison, la más querida y visitada en este cementerio, a ras de tierra. Esta tarde la tumba del rockero, como siempre, estaba llena de flores frescas, cigarrillos, cartas postales, mensajes, una copa. El Jim Morrison que escuchábamos entonces en la rue Montorgueuil cuando llegó el maldito viejo que se parecía a Voltaire.
Yo lo presentía. Una gitana nos lo había dicho. En los viejos pasajes donde trabajábamos, las sorpresas siempre esperan y esperaban en cada esquina: una gitana, por ejemplo, enferma, con el hinchado vientre canceroso, pero enhiesta y firme entre las mesas ofreciendo el futuro.
--- Cuídala que se te va a ir, cuídala --- me dijo la gitana esa vez con sus ojos sombríos, esquivos, inescrutables, mirando inquisitivamente a Ifigenia.
--- ¿Cómo, qué me está diciendo? --- le dije aterrado a la gitana, yo que desde niño acompañaba a mi madre a consultar las adivinas.
--- Se te va. Se te va ---dijo y se llevó las manos a su rostro, tapándoselo con gravedad y luego se tapó las orejas como si no quisiera escuchar un mensaje y se acarició nerviosa el velo florido que cubría sus cabellos.
Ahí empecé a temer que a Ifigenia le pasara lo que no debía ocurrir. Me acuerdo como si fuera ayer. El rostro de esa adivina. Sus ojos. La atmósfera reinante. La luz. Entre centenares de pequeños locales regentados por ancianos y ancianas tristes, fracasados, personajes de novela excéntrica o jóvenes locos y raros inventados por Joris Karl Huysmans, temía ya por mi mulata, allí en el desecho del tiempo rescatado de la basura nocturna de los jueves o de las ventas rápidas que suceden luego del fallecimiento del abuelo, la tía abuela, el tío perdido y solitario. Entre objetos tocados por la vida y la muerte.
¿Cómo ocurrió la desgracia? Un día le pregunté que hacían con los colmillos de marfil y con los penes incas, pues la veía manipulándolos en secreto, atrás de la tienda, con el viejo que se parecía a Voltaire, salido de Cayena, como Papillon, que hubiera podido ser su abuelo.
--- Usted cálmese, no pregunte mucho --- me dijo por primera vez de esa forma, callándome. Y yo, tierno, le besé las mejillas, dócil como un venadito, encoñado, pobre, pensando en su coño siempre, en nuestros arrunchamientos vespertinos y noctámbulos.
Todo fue tan rápido, es cierto. ¿Cómo pudo ocurrir algo así? Les dije que ese día llegó el viejo que se parecía a Voltaire. Discutieron en el rellano, frente a la puerta. Yo dormía y me despertaron las voces del hombre y los gritos de ella. El tipo le reclamaba dinero y ella se negaba a dárselo.
--- Yo te consigo los clientes y me pagas -- gritó el tipo.
--- Es mi plata, es a mí a la que me tiran -- contestó ella furiosa.
--- Puta -- le dijo él, sacó un cuchillo y se lo enterró ahí varias veces. Estaba borracho. Por donde andaba dejaba rancio olor a alcohol.
Cuando salí ella se estaba desangrando. Yacía tirada en un reguero de sangre que rodaba por las viejas y empolvadas escaleras. Fue todo tan rápido. ¿Cómo pudo ocurrir algo así? Eso fue hace más de un cuarto de siglo. Esa fue la verdadera historia de la muerte de mi negra Ifigenia y del hombre que se parecía a Voltaire, su proxeneta y su maldito asesino, que se pudrió después en la cárcel.
Casi tres décadas después salgo del Pere Lachaise y me quedo en el café Saint Amour, en la esquina, frente al metro, leyendo Nadja de Breton, mientras mi Ifigenia colombiana sigue enterrada allí, al lado del mito, ella que ahora es una leyenda inasible para mí.
¿Habrá un día una placa para Ifigenia y yo? ¿Como Abelardo y Heloísa? Merecemos una placa como Abelardo y Heloísa, no importa que ella trabajara para la mafia del viejo y vendiera su cuerpo para invitarme a beber y a comer en las noches de París.
Siempre que iba a visitarla al cementerio salía de último, desolado, triste y viejo, cuando los policías pasaban anunciando el cierre del cementerio y sacando a los fans de Jim Morrison, a gente perdida, a clochards malolientes, turistas extranjeros, londinenses góticos, japoneses, gringos, chinos, argentinos, gays, lesbianas, heterosexuales, onanistas, necrófilos.
Eso fue así de triste siempre hasta el día en que conocí a la ninfa gótica Camila Moraes, que me escucha y entiende y viaja conmigo por los laberintos necrófilos. Ella me salvó. Me estaba volviendo loco de soledad. Por fin tengo a quien soporte mis recuerdos persistentes de la « negra » Ifigenia sin asustarse, sin temer a los muertos, sin sentir celos de los muertos, de la muerta. Esta pequeña gótica, como la llamo, tiene 24 años, es muy paciente, anda siempre en bicicleta, dice que es gerontófila y me frecuenta así con mi medio siglo a cuestas, mi pelo largo pasado de moda y mi patético deseo de parecerme a un rocker de los setenta.
¿Qué cómo conocí a la fotógrafa Camila Moraes? Pues apareció una mañana para traerme unos libros de Fernando Pessoa y Al Berto que me mandaban desde Lisboa y estaba tan apresurado que sólo pude verla unos minutos y sentir su perfume un instante. Le dije que le mandaría en dos horas un email confirmándole si nos veíamos más tarde u otro día. Pero fue esa misma tarde en el Jardin de Plantes; ella llegó con su bicicleta holandesa y caminamos mientras se oían los búhos del zoológico. Luego la llevé a donde estaban los canguros whalabí y los más jóvenes dieron saltos hacia nosotros, mirándonos a los ojos, directo, y se detuvieron a mirarnos con curiosidad. Dos madres cargaban a sus respectivos críos en las bolsas y desde lejos observaban la escena. Luego bebimos en un bistró frente a la Mezquita, y seguimos por la rue des Ecoles hasta el Sena y nos besamos frente a a la librería Shakespeare and Company, como si fuéramos unos enamorados de película y nos estuvieran filmando. Y no le importa que la lleve al mercado de pulgas de Saint-Ouen, cerca del metro Clignancourt a contarle las historias de quien era dulce y terrible como un bombón de veneno marca Colombina.
Le dije que ahí, en ese cafarnaún de Saint-Ouen solía ir a ver a Ifigenia a trabajar desde lejos en la tienda llamada « Las ruinas de Palmira », antes de que la matara el viejo que se parecía a Voltaire. A verla mientras atendía a algún curioso, o entregaba un paquete sospechoso o se dejaba mirar por los lascivos viejos verdes, ella siempre con el cabello fragante, vestida con bufandas hindúes de seda de diversos colores y ropa post-hippie de los años setenta, oliendo a pachulí.
« Todo mi cuerpo guardaba el olor a canela de Madagascar de su piel», le decía a Camila Moraes y ella me escuchaba y me incitaba a quedarnos en silencio extendidos sobre el piso empolvado de un enorme hangar decimonónico. En silencio, sin hablar. Ella ahí, a mi lado, en silencio. Yo a su lado en silencio. El silencio. El silencio. Qué bueno el silencio contigo, gótica, ladrona de la noche.
Ahora recorro con Camila esos laberintos de Saint-Ouen porque la recuerdo y me veo escuchando toda la noche a Bob Dylan y a Cat Stevens entre el aroma de los inciensos indios. La cosa es que yo me la paso recordándome a mí mismo y recordándola a ella. Paso a paso palpo los rastros del siglo a través de ropas viejas, vajillas y cubiertos centenarios, vestimentas antiguas para bebés, botones, prendedores, ribetes, condecoraciones, placas de viejas tiendas, espejos, escaparates, butacas, sillas, mesas, burós, pupitres manchados de tinta de la belle-époque o los años de entreguerras, periódicos y revistas viejas, kepis, uniformes, floreros, camas, nocheros, instrumentos, postales, afiches, xilófonos. Los palpo porque tal vez fueron palpados por ella.
El termómetro registra menos de cero grados. Como ven, sigo encaprichado del fantasma de Ifigenia, pero ahora lo comparto con Camila Moraes, la gótica viciosa y perversa a quien ahora la gitana, una nueva gitana, le lee su futuro como la otra vez se la leyó a la « negra » Ifigenia colombiana.
---Siga con este viejito nenita, siga con él, le conviene ---le dijo la gitana, descendiente de aquella, pero con gafas muy chic en carey oscuro de Armani, haciéndola ver como a una actriz de Antonioni o de la nouvelle vague.
Yo le pago a esa gitana para que se lo diga a ella y ella finge creerle a esa vieja errante a punto de morir. Y después se me pierde entre la gente. Y no la encuentro. ¿Dónde se ha metido mi amante de trenzas? ¿Sabe usted algo de Camila Moraes? Siempre se desaparece así cuando la llevo al mercado de Pulgas tras las huellas de Ifigenia. Diría que habla con ella a solas en alguna de esas tiendas de bibelots.
---Olvida ya tus fantasmas del pasado ---dice mi gótica cuando me vuelve a encontrar entre la muchedumbre.
Tal vez por eso mi amante Camila Moraes, mientras dispara su cámara y me toma fotos frente a tumbas de conocidos como Wilde o Rodenbach o Nerval o Rossini, insiste en escucharme y en explorar esa extraña persistencia en un amor sepultado por los lustros. Tal vez esa otra presencia la excita, pues sabe que la muerta estará presente en nuestros jadeos y nos ayudará a llegar a ciertos clímax aún más fuertes, cimas eróticos del más allá, perversos en su sepulcral delicia.
En Saint-Ouen, antiguo barrio obrero, sobreviven ahora en el año 2005 algunas casas de fin de siglo XIX y edificios de apartamentos de techos bajos y modestos para familias obreras. Algunas fábricas quedan ahí como muestras de ese tiempo ido. Y ahora, con la luna llena, enorme a lo lejos, entre la bruma, la gente tirita de frío y se frota las manos o luce guantes de todos los precios y estilos. Parejas de jóvenes cargan bolsas con los bibelots del día. Hermosas chicas van felices con el hallazgo de la tarde. Cincuentonas alegres y flacas ríen y exhiben la compra a sus alborozadas compinches. A pesar del frío han venido al ritual inevitable de rendir visita a una institución con pasado y mucho futuro. Alguien ha encontrado un cenicero con la publicidad de Dubonnet, otro un daguerrotipo, aquél una lámpara fascinante, éste un camafeo, ése un narguile verdadero, ella una retorcida tetera marroquí, el otro un incunable o un grabado de los tiempos napoleónicos.
¿Alguien que viva en París no ha ido alguna vez al mercado de pulgas de Clignancourt? ¿Quién no se ha atrevido a entrar a la guinguette de Louisette, cada vez más decadente, con sus cantantes gordas de narices enrojecidas y cantantes de vieja canción francesa, destemplados y estrafalarios, aupados en el pequeño escenario? Allí se come y se bebe mal, pero entre la decadencia y la mediocridad de los payasos que se suceden y se pelean por pasar al estrado y por las propinas de la clientela, uno cree asistir al último destello de un París que sólo pervive en las películas de Renoir y Carné, en el París transeúnte de Leon Paul Fargue o en las memorias de Paul Léautaud. Chez Louisette es el centro de este cafarnaún del desperdicio y la basura, de la muerte y el tiempo clausurado. Allí Camila y yo pasamos tardes y noches enteras comiendo y bebiendo y besándonos y escuchando a esos cantantes decadentes, ebrios, a punto de la clochardización. Y ahora está igual, todo más desleído y pasado de moda, con más cucarachas y más ratas y más putas y más vagabundos a punto de entrar a la nueva categoría de los Sin Domicilio Fijo, o SDF, como se llama hoy a los clochards, pobres, lejos de las campanas. ¿Alguien ha visto a Camila Moraes? Estoy buscando a mi amiga la gótica de 24 años y su olor y su cuerpo aferrado a mi, le corps d’elle, elle et mon corps. La noche llegó demasiado rápido. ¿Estoy solo? ¿Dónde estará mi amante? ¿Con quién estará? ¿Sabe algo usted de mi chica? ¿Sabe usted algo de Camila Moraes?
Los viejos cierran sus tristes tienduchas. Libreros de otra época siguen entre miles y miles de libros y revistas, ocultos entre la humareda de la pipa. Chez Louisette cierra. Los cantantes borrachos salen tambaleándose por los laberintos. La tienda de objetos para bebé de los años 20 queda atrás como un escenario para una película de terror de Alfred Hitchcock. Un sicópata ha comprado una muñeca de 1901 o un oso de peluche deshilachado. El que recuerda a sus tías se lleva un sombrero de vampiresa. Y yo desaparezco con Camila y vuelo y duermo y bebo y pasan los días de invierno y las noches, crece mi pelo, me cobija la vieja chaqueta de cuero negro y tirito y amo y el viento golpea mi rostro y remueve mi cabellera irredenta de viejo lobo.
Camila llegó a la cita en el Saint Amour y me ha dado un beso, se ha aferrado a mi boca, nuestras lenguas se han extasiado un largo rato en su intríngulis; la bella y la bestia. Ella ha terminado su jornada y ha venido a verme toda vestida de negro, con una joya negra anudada al cuello con una cinta del mismo color.
--- ¿La visitaste? ¿Qué te dijo hoy? ---preguntó Camila.
--- Te saluda desde ultratumba y nos pide que nos emborrachemos hoy en su nombre, que caminemos en su honor por la ciudad, que tiremos cubiertos de látex en su nombre, que me azotes en su nombre. Que esta noche nos visitará en la cama. Que nos amemos, ese fue su mensaje.
Y entonces pensé para mis adentros, mientras saboreaba una cerveza Leff, que debíamos recorrer París en su nombre, rincón a rincón, tomándole fotos, captándola, captándonos y así poco a poco desaparecerá su fantasma, por fin seremos tú y yo, solos sin ella, sin el encantamiento de su presencia, de su hielo mortuorio proveniente de los años setenta, lejos de los tiempos de Jim Morrison, John Lennon y Pier Paolo Pasolini.
Camila me dice que nos metamos mejor a una amplia cripta de un millonario latinoamericano del siglo XIX, situada no lejos de las tumbas de Balzac y Nerval, que están frente a frente. Sacó una botella de gin y bebimos y nos besamos. Me dio a fumar hachís. Me dijo que le encantaban los viejos, que los viejos le excitaban, que no había nada mejor que los viejos como yo. Y además que le encantaban las criptas abandonadas del cementerio.
--- Estás viejo. Te adoro. Te estás transformando en Voltaire. Eres el hombre que se parecía a Voltaire -- me dijo Camila.
Y nos quedamos en silencio extendidos sobre el piso empolvado del enorme mausoleo decimonónico. En la cripta. En silencio, sin hablar. Bajo la hojarasca de otoño. Ella ahí, a mi lado, en silencio. Muerta. Yo a su lado en silencio. Muerto. El silencio. El silencio. Qué bueno el silencio contigo, gótica, ladrona de la noche. Convertidos en piedra helada. Para siempre. Para siempre.
**********